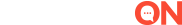Rosalía de Castro en Castilla, la poesía desesperanzada
“PERMITA DIOS, CASTELLANOS, CASTELLANOS QUE ABORREZCO, QUE ANTES LOS GALLEGOS MUERAN, QUE IR A PEDIR SUSTENTO” (CANTARES GALLEGOS)
1.- Rosalía de Castro en Madrid
2.- Rosalía conoce a Manuel Murguía
3.- Manuel Murguía, archivero de Simancas
4.- Los conflictos de Murguía
5.- Las ausencias de Murguía en el trabajo
6.- El matrimonio de Rosalía de Castro
7.- El estilo literario de Rosalía
8.- La opinión de Gonzalo Torrente Ballester
9.- Carta de Víctor Said Armesto a Unamuno
1.- ROSALÍA DE CASTRO EN MADRID
En 1856, cuando Rosalía de Castro tenía 19 años huye a Madrid, para dejar atrás Santiago de Compostela y sus sentimientos contradictorios a tan bella ciudad, donde el aire se le hacía irrespirable por las situaciones en que se produjeron su nacimiento y su infancia.
Rosalía era hija de José Martínez Viojo, un sacerdote natural de Ortoño (La Coruña) y de Teresa de la Cruz de Castro y Abadía, de familia de clase media alta. Nació en una casa del político Antonio Romero Ortiz en las afueras de Santiago, donde hoy está la Plaza de Vigo, asistida por el sabio médico José Varela de Montes. El propio doctor la llevó para ser bautizada en la capilla del Hospital de los Reyes Católicos de la Plaza del Obradoiro, entonces, inclusa y casa de niños huérfanos y expósitos, actuando como madrina la criada María Cristina Martínez. En su partida de nacimiento aparece como hija de padres desconocidos.
Las condiciones en que Rosalía de Castro nació no eran un hecho aislado. Una estadística de nacimientos habidos en Santiago de Compostela durante los seis primeros meses del año 1872 arrojaba el siguiente resultado: Nacidos legítimos. Varones 175. Hembras 171 – Nacidos ilegítimos. Varones 75. Hembras 80. Normalmente, se les inscribía con los apellidos de la madre. En el caso de la escritora, que además de hija ilegítima era sacrílega, ni eso, simplemente Rosalía.
La recién nacida fue llevada a la aldea de su padre, donde recibió el cuidado de las hermanas del sacerdote, Teresa y Josefa, quienes durante seis meses la llevaban a la casa del sastre Manuel Lesteiro para que su mujer María Mariño la amamantara. Este matrimonio fueron los abuelos de Manuel Lesteiro Martínez, famoso alcalde de Pontevedra. El clérigo abonaba todos los gastos de la niña, porque la madre se desentendió de ella hasta que llegó a los quince años, que se la llevó con ella y la dio sus apellidos.
Madre e hija vivieron en Santiago hasta 1854, donde recibió una adecuada educación. Asistió a la Sociedad Económica de Amigos del País para aprender Música y Francés, materias que daban una valía superficial a las mujeres, según aquella mentalidad. Pero en Rosalía tuvo el efecto contrario. Le sirvió para leer a los poetas franceses en su propia lengua, y eso le permitió conocer las corrientes literarias europeas.
Con estas mimbres y los malévolos y velados comentarios de los convecinos, Rosalía marcha a Madrid en busca de un entorno más abierto, a ser posible en el mundo del teatro, donde participó en varias representaciones. Le acompaña Eugenia Gasset Artime y su padre José Gasset Montaner, alto funcionario fundador del Banco de Compostela. Se instalan en la calle Ballesta 13, en un piso que habitaba su tía María de Castro Abadía, propiedad de la familia Armero, relacionada con Francisco Armero y Fernández de Peñaranda, ministro de Marina. Allí se encuentra con su prima Carmen García-Lugín y Castro, que sería madre de Alejandro Pérez Lugín, autor de la famosa novela La Casa de la Troya, que recoge el ambiente universitario compostelano. También con un amigo de la infancia, Eduardo Gasset Artime, director del Semanario Pintoresco Español, relacionado con la política del momento.
2.- ROSALÍA CONOCE A MANUEL MURGUÍA
En Madrid, Rosalía de Castro y Manuel Murguía se movían por los mismos espacios intelectuales y participaban en las tertulias literarias. Y, aunque Murguía se hallaba en Madrid porque su padre, boticario de La Coruña, le había enviado a estudiar Farmacia, lo que hacía era acudir cada mañana a una librería para consultar las novedades llegadas de París, relacionarse con periodistas… hasta que se dedica a la literatura. Escribe en periódicos como La Iberia, El Museo Universal, Las Variedades, Las Novedades y La Crónica de ambos mundos”.
En esos círculos, Rosalía publica en 1857 su primer poemario, titulado La Flor, en la Imprenta de M. González. Murguía se ofrece a darle difusión en la prensa, y así lo hace en el diario liberal La Iberia, que había fundado su amigo Pedro Calvo Asensio, mediante una recensión publicada el 12 de mayo de ese año que produjo una buena acogida del libro.
En el verano del año siguiente, Rosalía queda embarazada de su hija Alejandra y se casan en la iglesia de San Ildefonso de Madrid. Pero no se instalan en la capital porque pensaban en volver a Santiago de Compostela, lo que hicieron en 1959. Mientras tanto, la escritora había vivido en dos domicilios, en las calles Hernán Cortés 13 y Valverde 31. El matrimonio tuvo siete hijos de los que dos se malograron.
Cuando se casaron se produjo en La Coruña un extraño suceso. El poeta Aurelio Aguirre, de 25 años de edad, conocido como “el Espronceda gallego”, tenía una gran amistad con Rosalía de Castro, más bien, una relación literaria y personal muy estrecha. Cuando tuvo noticia de la boda escribió una carta en un tono muy agrio a su también amigo Murguía, increpándole por no habérselo dicho antes. Terminaba la misiva pidiéndole que a su primer hijo le pusieran por nombre Aurelio, lo que no pudo ser porque fue una niña a la que llamaron Alejandra. Ese mismo año apareció ahogado en la playa coruñesa de San Amaro. Todo apuntaba a un suicidio, aunque hay quien cree que lo ahogaron por sus ideas revolucionarias.
El matrimonio regresa a Santiago. Rosalía andaba enfrascada en su primera obra escrita en su integridad en gallego. Se trataba de Cantares Gallegos, de la que ya había adelantado alguna muestra en 1861 en El Museo Universal. Pero, por indicación de su marido, no la publicó hasta el 17 de mayo de 1863 en la Imprenta de Juan Compañel de Vigo, que también editó el Diccionario de Escritores Gallegos de Murguía. A partir de 1963, año en que se cumplió el centenario de la aparición de libro se celebra en Galicia el Día das Letras Galegas.
Esta ópera prima de Rosalía de Castro implicaba una dura crítica al trato que daban los terratenientes castellanos a los jornaleros gallegos. Por dos veces repite “Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos” y “Cando van, van como rosas, canco ven, ven como negros”, aludiendo a las largas jornadas que trabajaban de sol a sol en la recogida de la cosecha de cereales. Con ello, Rosalía da una realidad distorsionada, porque en Castilla también los criados eran tratados como seres infrahumanos, de lo que dejó constancia Miguel Delibes en sus novelas, mientras que en Galicia campaban los señores de los pazos, dueños poderosos de la vida y hacienda de los aldeanos.
Y tan es así que de quien Rosalía recibía la censura era de su propio marido, que la hizo retirar versos y sustituirlos por líneas de puntos suspensivos por presiones políticas, como éstos que decían: “Por xiadas, por calores / desde que amañece o dia / dou a terra os meus sudores, / mais, canto esa terra cría / todo… todo é dos señores”.
3.- MANUEL MURGUÍA, ARCHIVERO DE SIMANCAS
En 1864, Manuel Murguía pretendió acceder al cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Para ello, alegó como mérito las entregas que iba haciendo en la imprenta de Vigo de su Diccionario de Escritores Gallegos. El ministerio lo sometió a la evaluación de Juan Eugenio Hartzenbusch, director de la Biblioteca Nacional, y de Pascual de Gayangos, académico de la Real Academia de la Historia, quienes informaron la petición de Murguía considerándola insuficiente.
Pero en 1868, con la llamada “Revolución Gloriosa” se produjo un cambio de gobierno en el que entra su amigo Manuel Ruiz Zorrilla como ministro de Fomento en el gobierno provisional del general Serrano, momento en que le nombró director general del Archivo del Reino de Simancas por su participación en la política liberal, con un sueldo de 2.000 escudos anuales. Zorrilla era un activo masón, que llegó a ser gran maestre del Gran Oriente de España, haciéndose rodear de un equipo de masones, entre los que se encontraban Felipe Picatoste Rodríguez y Francisco Bañares, viejos conocidos de Manuel Murguía.
La designación supuso un cambio fundamental en la vida de Murguía, debiendo trasladarse con su familia desde la verde Galicia hasta la árida Castilla. Sin embargo, dos días antes, nacía su segunda hija, Aura, por lo que Rosalía retrasó el viaje. La estancia en la localidad vallisoletana duró unos veinte meses, tiempo que Murguía aprovechó para continuar con su obra Historia de Galicia.
El Archivo de Simancas es un bello castillo junto al río Pisuerga construido por los Enríquez, almirantes de Castilla, hasta que éstos hubieron de cederlo a los Reyes Católicos en 1490, cuando sometieron a la nobleza al poder real. Está rodeado por un recinto amurallado con torres que se franquea a través de un puente. Pero allí Rosalía se sentía muy sola en medio de la nada. Vivían en una casa situada bajo el archivo, separada del pueblo, que entonces no tenía ningún incentivo para ella, después de haber conocido los ambientes intelectuales de Madrid.
El clima le pareció muy duro, tan excesivamente frío en invierno como caluroso en verano. Era una tierra de trigo y cebada con pequeños pinares que asemejaban a oasis mesetarios. Echaba de menos la verde tierra de Galicia y plasmó aquella melancolía en la obra Follas Novas, que publicó diez años después de abandonar Simancas. Se trataba de un poemario introspectivo, una continuación de Cantares Gallegos. En el prólogo ya anunciaba: “Escritos en el desierto de Castilla”, y más adelante: “No paré de llorar nunca hasta que de Castilla me hubieron de llevar. Me llevaron para que en ella no me tuvieran que enterrar”. En el poema Tristes Recordos dejaba traslucir la nostalgia y la tristeza que le embargaba. El propio Murguía, por cuyo trabajo Rosalía no mostraba ningún interés, escribía a sus amigos que, para ella, aquel era “un lugar aborrecible y poco hospitalario”.
4.- LOS CONFLICTOS DE MURGUÍA
El hecho de que Manuel Murguía fuera nombrado director del Archivo de Simancas careciendo de méritos para ello, unido a diferencias en la política, fue causa de constantes altercados con el personal que se convirtieron en expedientes durante el escaso tiempo que permaneció al frente de la institución.
El primer conflicto surgió con Manuel García González, su antecesor en el cargo ya jubilado, a quien retiró el permiso para consultar los legajos del Archivo que había dirigido durante 51 años, porque por su avanzada edad ya no estaba cualificado para dedicarse a la investigación. García González le instó a un juicio de conciliación para que se retractara al que Murguía no se presentó.
El siguiente fue una venganza hacia otro jubilado, el historiador Pascual Gayangos, por su informe desfavorable contra él de 1864. Murguía comprobó que tres de los siete ayudantes del Archivo trabajaban copiando documentación para él y denunció el caso ante la Dirección General de Instrucción Pública. Gayangos era un investigador de primer orden. Había realizado el catálogo de las cartas española existentes en el Museo Británico de Londres y estudió las relaciones diplomáticas de los reyes Jacobo I y Enrique VIII de Inglaterra con España. En ese momento examinaba la correspondencia del conde de Gondomar. Gayangos alegó que, estando a caballo entre Inglaterra y España, le era muy difícil realizar el trabajo si no contaba con colaboración. Murguía le contestó que eso implicaba un privilegio que no podía trascender al resto de los investigadores. La resolución final del Ministerio fue que el personal del Archivo podía seguir realizando esas copias si lo hacían voluntariamente en horas fuera de trabajo que Gayangos debía pagar. Gayangos había sido director del Archivo General de la Casa Real, sus diferencias políticas con los liberales revolucionarios eran evidentes.
Tuvo otro choque con Mariano García Marillo, ayudante archivero y alcalde de Simancas, al que declaró cesante porque, en su opinión, había una incompatibilidad con el cargo de alcalde.
5.- LAS CONTINUAS AUSENCIAS DE MURGUÍA EN EL TRABAJO
Sin duda, el mayor topetazo fue con Francisco Díaz Sánchez, oficial primero del Archivo, que había actuado como director hasta que llegó Murguía, por lo que se sentía desplazado y sus posibilidades de promoción disminuían, mientras que todos intuían que Murguía se tomaba aquel cargo como un trampolín para otro puesto. Con un agravante, pues de facto seguía haciendo el mismo trabajo porque las ausencias de Murguía eran continuas por sus sucesivas licencias por enfermedad de un mes y de quince días, que a juicio del oficial no estaban justificadas.
Murguía llegó a las manos con el oficial y Rosalía veía que aquellas discusiones tendrían un mal final. Sin pensarlo dos veces, se plantó en Madrid acompañada por Celestino Vidal, persona de confianza de la familia, y habló con dos altos funcionarios del Ministerio de Fomento: Felipe Picatoste Rodríguez y Francisco Bañares. Tras las entrevistas, Vidal escribe a Murguía y le tranquiliza: “Rosalía se ha explicado acerca de este individuo con una claridad de calificaciones y un juicio detallado respecto de sus mañas y cualidades que les ha hecho efecto a Picatoste y Bañares, que le conoce perfectamente”.
En Valladolid, Murguía también tuvo sus disputas, sobre todo, con Bartolomé Basanta, jefe de la biblioteca de la Universidad de Valladolid, pues Murguía se empecinó en que los libros de la Universidad fueran llevados al Archivo de Simancas, a lo que Basanta se opuso rotundamente con el apoyo de Andrés Laorden López, rector y catedrático de Medicina. En general, el paso de Murguía por Simancas resultó muy negativo, reduciéndose drásticamente el número de investigadores extranjeros.
Bañares, ya harto de tanto expediente y de tanta queja contra Murguía, dictó una resolución en la que, sin entrar a declarar la parte de responsabilidad de cada uno, determinó que Murguía perjudicaba al normal funcionamiento del Archivo de Simancas y propuso su traslado a un puesto que había vacante en el Archivo General de Galicia en La Coruña. Con esta decisión todos quedaban satisfechos, pues tanto Murguía como su esposa Rosalía estaban deseando regresar a Galicia.
6.- EL MATRIMONIO DE ROSALÍA DE CASTRO CON MURGUÍA
Julia Rodríguez de Diego, directora del Archivo de Simancas, ha examinado la documentación que obra en sus dependencias acerca de la etapa de Manuel Murguía en ese centro y aprecia que “su estancia no fue agradable ni tranquila”. Las disputas con sus superiores y subordinados resultaron constantes debido a su difícil carácter. Y ese comportamiento se trasladaba a su relación con Rosalía, cuando menos controvertida, que se dejaba entrever en la tristeza que mostraba en sus versos.
Para María Xesús de Lama, filóloga que ha estudiado la vida y obra de Rosalía de Castro, “ésta nunca se mostró en contra de su marido. Pero Murguía era un hombre acomplejado y eso tuvo que influir en ella”. Ciertamente, para algunos, adolecía de enanismo. En realidad, era paticorto. No medía más de uno cuarenta, lo que trataba de disimular llevando un sombrero de copa alta.
Más bien se trataba de un bohemio. El dinero no le preocupaba. Era Rosalía la que tenía que estar pendiente de todo para el sustento de sus cinco hijos. Ella tuvo que reclamar a la Habilitación de Pagos de Valladolid las 634 pesetas que le dejaron a deber de su trabajo en Simancas.
Rosalía y el poeta Gustavo Adolfo Bécquer vivían en la misma calle de Madrid, a corta distancia, Bécquer en la planta baja del número 7 de Claudio Coello, y Rosalía en el 13 piso tercero. Se dio la circunstancia de que Bécquer le adeudaba el importe de un artículo publicado en La Ilustración de Madrid, y Rosalía envió a su hija Alejandra para reclamárselo. La niña de once años se encontró al poeta muy enfermo envuelto en mantas, que le dijo que no había recibido el dinero todavía, pero que no se preocupara. Como ya estaban en plenas Navidades y no tenían noticias de Bécquer, la niña se acercó por segunda vez y tampoco lo pudo cobrar. Era el 2 de febrero de 1870 y el poeta acababa de fallecer.
7.- EL ESTILO LITERARIO DE ROSALÍA DE CASTRO
En 1869, Rosalía de Castro había conocido en Madrid al poeta Gustavo Adolfo Bécquer y a su hermano Valeriano. Sólo pudo hablar con él de literatura una sola vez, pero fue lo suficiente para que la introdujera en la poesía del poeta alemán Heinrich Heine, último poeta del Romanticismo, a través de la traducción francesa de Gérard de Nerval. A partir de entonces, la obra de Rosalía rezuma la misma expresión artística que Bécquer, sobre todo en sus tres grandes poemarios: Cantares Gallegos, el primero escrito en su lengua vernácula, que aludía a la melancolía y la saudade de su tierra; Follas Novas, de mayor altura lírica y En las orillas del Sar, el único en castellano imbuido de un pesimismo extremo. Pero, a diferencia de Bécquer, que tenía momentos de jovialidad, en Rosalía todo era dramatismo y tragedia.
Sin embargo, a pesar de la originalidad del estilo de Rosalía, sus versos, que se apartaban de las formas tradicionales, pasaron inadvertidos, porque la poesía la época estaba acaparada por dos políticos declamadores oficiales: Ramón de Campoamor, cuyos versos resultaban cansinos por incurrir en el prosaísmo, y Gaspar Núñez de Arce, que más que poesía practicaba la retórica grandilocuente. La realidad es que no fue reconocida hasta muchos años después de su muerte, cuando Azorín la consideró la primera poetisa española.
8.- LA OPINIÓN DE GONZALO TORRENTE BALLESTER
Gonzalo Torrente Ballester se detuvo en la relación matrimonial de Rosalía de Castro y su marido: “Del papel de Manuel Murguía como marido de Rosalía se ocupan escasamente los historiadores: existen zonas oscuras en estas relaciones que nadie parece interesado en dilucidar. Hay cartas que permiten atribuirle infidelidades, y corre la leyenda de su inusitada potencia sexual, constantemente ejercitada. A la estampa tópica de un escritor romántico le van mejor las historias de amores imposibles, que nadie atribuye a Murguía. Es muy posible que, con esas infidelidades, intentase y quizá lograse, curarse del complejo de inferioridad engendrado por su desmedrada estatura: para ciertas operaciones no basta encasquetarse un sombrero de copa de gran tamaño.
Se habla también de otra clase de infidelidades, como publicar versos de Rosalía a espaldas de su mujer y contra la voluntad de ésta. Posiblemente haya sido así. En todo caso, un matrimonio entre intelectuales, cuando el genio de uno sobrepasa con mucho al del otro, es difícil que no sea conflictivo. Pero de estas complejidades se habla poco al hablar de don Manuel Murguía”.
Y añade Torrente sobre Rosalía: “Si por su nacimiento era una desclasada, su matrimonio con un intelectual pequeñoburgués como Murguía no contribuyó a elevarla de categoría… Cuando Rosalía, ya cuarentona y poetisa afamada, arrastraba por las rúas compostelanas su humanidad doliente, la llamaban “a tola” (la loca). Ni siquiera le quedó el consuelo de vivir holgadamente: aquel matrimonio de un historiador utopista y de una poetisa más profunda que brillante, nunca conoció la holgura económica. Sus actividades no fueron rentables”.
Por su parte, el historiador Xosé Ramón Barreiro Fernández, presidente de la Real Academia Gallega, resaltaba que Manuel Murguía era de una fuerte personalidad, hasta el punto de imponer su versión de la Historia de Galicia a la intelectualidad gallega como “dogmas”, que así lo aceptaban, sin tener base suficiente.
9.- CARTA DE VÍCTOR SAID ARMESTO A UNAMUNO
Víctor Said Armesto, catedrático de Literatura en Pontevedra, escribió una carta a Unamuno en 1912, antes de que éste asistiera a los Juegos Florales de su ciudad, en la que le hablaba sobre las durísimas estrecheces que padeció Rosalía de Castro:
“Aquí, en Pontevedra, tenemos cartas autógrafas de Rosalía que erizan el pelo, hablando de su hambre, de sus apuros, de sus padecimientos. Un cáncer a la matriz la tuvo en horrible tortura seis años, y llegada su hora, expiró oyendo en la alcoba inmediata el llanto de sus cinco hijos que no habían comido desde el día anterior. Verdadera gallega, aceptó sin escrúpulo todo linaje de trabajos para ir sorteando la borrasca; cosía y planchaba para afuera, copiaba expedientes a los oficinistas apremiados, a tanto la línea o el pliego, cavaba, sembraba y cultivaba por sí misma las patatas y las coles de su huertecillo, daba lecciones de escritura y de lectura. Pero bien poco le duró el esfuerzo, porque con él sus padecimientos se agravaron enormemente”. Manuel Murguía sobrevivió 38 años a Rosalía de Castro .

Rosalía de Castro
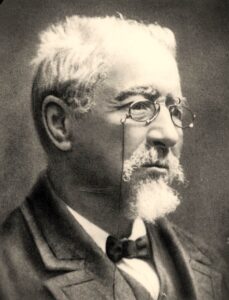
Manuel Murguía

Manuel Murguía

Rosalía de Castro

Sepulcro de Rosalía de Castro